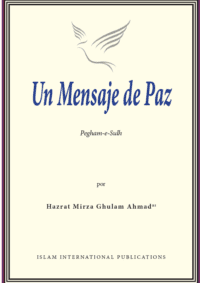Debo comenzar diciendo que las diferencias sociales y económicas que hoy observamos entre ricos y pobres, pudientes y menesterosos, no sólo se están intensificando, sino que también se sienten cada vez más con mayor amargura. Las diferencias en la riqueza y las posesiones materiales han existido desde donde se puede recordar, pero el contraste nunca fue tan grande como hoy. Los grandes terratenientes, cuyas deudas se cobraban en efectivo y en especie, tenían la costumbre de retornar el dinero a sus arrendatarios y dependientes. Este sigue siendo el caso de algunos de los que viven en zonas remotas del país. Recuerdo que hace algunos años, durante una de mis visitas a Lahore, oí hablar de un gran terrateniente del Punjab que yacía enfermo. Escuché que, durante su enfermedad, le vinieron a visitar cientos de personas de su zona. Acudían a preguntar por su salud. Cada uno de estos visitantes traía un regalo para el jefe enfermo: ovejas, alguna cantidad de arroz o azúcar hecho en casa. El jefe, por su parte, había preparado una gran cocina y todos estos suministros se aprovechaban y utilizaban para alimentar a la hilera de visitantes procedentes del campo. Su enfermedad duró dos o tres meses. Así que esta disposición se mantuvo durante todo ese tiempo.
Lo que quiero decir es que, a pesar de las diferencias en riqueza, los ricos tenían el hábito de emplear sus bienes y posesiones de tal manera que no causaban resentimiento. Así, en el pasado, la relación entre el amo y el sirviente se asentaba sobre una base muy diferente de la de hoy. En familias acomodadas, los criados y los dependientes eran tratados como miembros del hogar. No hay duda de que se mantenían las diferencias. Por ejemplo, un patrón no casaría a su hija con ninguno de sus criados, ni se consideraba apropiado que el propio patrón se casara con una sirvienta. Sin embargo, la distancia entre el patrón y el siervo no era tan grande, ni se le daba tanta importancia como se le da hoy. El patrón se sentaba en el suelo y sus sirvientes y dependientes se sentaban libremente a su alrededor. La señora y sus damas de servicio también pasaban el tiempo libre juntas. Hoy, el amo se sienta en la silla y el sirviente debe permanecer asistiéndole de pie en actitud respetuosa. Por cansado que esté, no se atreve a sentarse en presencia del amo. Incluso los nuevos modos de viaje sirven para mantener y acentuar las distinciones. En el pasado, el patrón y el sirviente solían viajar juntos por el país. Sin duda que el patrón estaba mejor acomodado que el criado, pero ambos viajaban juntos como compañeros. Hoy, mientras el señor viaja en primera o segunda con los de su propia clase, el sirviente viaja con sus compañeros en tercera clase. También hoy día, las residencias de los ricos y las de los pobres muestran, en mayor grado, la diferencia entre sus condiciones de lo que lo hicieron en el pasado. Cuando el principal artículo del amueblado eran las alfombras, por muy suntuosas o variadas que fueran, los pobres podían imitar a los ricos con variedades baratas. Actualmente el mobiliario y los apartamentos han asumido un estándar y una variedad tal, que los pobres no pueden imitarlas, por barato que sea. En el pasado, las alfombras de un hombre rico podían ser imitadas por un hombre pobre mediante el uso de una sustancia química, o mediante una impresión de algodón, pero actualmente hay una gran variedad de sofás, sillas, mesas, cojines y cortinas, que un pobre no puede intentar replicar, ni siquiera a través de una imitación barata. En resumen, las distinciones entre los ricos y los pobres se han vuelto muy intensas y pronunciadas, y producen un gran contraste, resentimiento y amargura.
La difusión del conocimiento, por otra parte, ha hecho al hombre común más consciente de estas diferencias y más sensible a ellas. En el pasado, la gente solía adoptar una actitud más resignada hacia estos asuntos. La idea común era que toda la riqueza provenía de Dios. Si uno era rico, era porque Dios lo había hecho rico; y si otro era pobre, era porque Dios lo había hecho pobre. Esta idea ya no se sostiene. Ahora se siente que los pobres son pobres porque han sido privados de su parte por los ricos, y los ricos no son ricos porque Dios les haya dado riquezas, sino porque se han apropiado injustamente de lo que realmente pertenece a los pobres. Este cambio en los puntos de vista ha servido para aumentar el resentimiento entre clases. En el pasado, el hombre pobre, si era piadoso, vivía resignado y contento. Si tenía que pasar la vida sufriendo hambre y privaciones, aceptaba su suerte como algo procedente de Dios, y en consecuencia alababa al Señor; y si encontraba alimento bueno y suficiente para él y su familia, alababa al Señor por Su beneficencia. Si un hombre pobre no era tan piadoso, incluso entonces se resignaba a su pobreza e impotencia, y se mantenía callado. Hoy día, la responsabilidad que solía depositarse ante el umbral de Dios, se halla fijada sobre los hombros del hombre. Se percibe que los ricos oprimen a los pobres, y este sentimiento aumenta la amargura entre clase y clase.
En un momento dado, se albergó la esperanza de que, con el progreso generalizado que tuvo lugar, llegarían a desaparecer las disparidades, pero estas esperanzas no se han cumplido. El advenimiento de la era industrial fue contemplado con aprensión por ambas partes. Los ricos dijeron que la multiplicación de la maquinaria proporcionaría empleo a gran escala y mejoraría la suerte de los trabajadores. Los trabajadores temían que una máquina desplazara a varios hombres, y se redujera el empleo. A pesar del aumento del empleo resultante del uso de la maquinaria, la distinción entre ricos y pobres se ha acentuado más que nunca.
Es cierto que se ha producido una cierta mejora en algunos aspectos, en varios lugares, como resultado del esfuerzohumanitario de personajes ilustres y empresarios de buena voluntad, pero esto sólo supone un alivio y no una solución al problema. No se han reformado los sistemas sociales, por lo que persiste la raíz del mal.
Incluso hoy en día, los perros de un hombre rico se alimentan de las delicias que sobran de su mesa, mientras que los hijos del pobre tienen que irse a dormir con el estómago vacío. Este contraste no es exagerado. Hay cientos de miles de padres que tienen que poner a sus hijos a dormir con el estómago vacío. Incluso si los más acomodados desearan remediar este estado de cosas, no les sería posible alcanzar el fin deseado a través del esfuerzo individual. Un hombre rico, por muy benevolente que sea, no puede saber si en una choza de una colina lejana, un niño pobre se está muriendo de hambre. ¿Cómo pueden saber los opulentos habitantes de la ciudad de las vicisitudes que tienen que padecer las poblaciones de las áreas remotas en dificultades? Es verdad que muchas veces falta la voluntad de querer ayudar, pero asumiendo que las clases más ricas estuvieran dispuestas, e incluso deseosas de ayudar, carecerían de los conocimientos y de los medios necesarios para erradicar la pobreza y la angustia del mundo. Si un hombre rico se siente mal, su médico le prescribe costosas medicinas patentadas; y si al paciente no le gusta el sabor u olor de alguna de ellas, él mismo u otro médico estaría dispuesto a recetarle otros medicamentos igualmente caros. Un hombre rico que sufre de un resfriado común puede gastar en medicamentos patentados lo que para un hombre pobre puede ser una fortuna. Pero cuando el hijo de una mujer pobre contrae una neumonía, puede que mendigue en vano un centavo para comprar las hierbas de la infusión que el médico rural le ha prescrito. La angustia que sufre el corazón de una madre por la enfermedad de su hijo es la misma, tanto si se trata del corazón de una mujer pobre o el de una mujer rica, pero la riqueza de la segunda le permite, con el mínimo esfuerzo, conseguir todos los recursos de la medicina y la farmacia, mientras que la penuria de la otra la obliga a presenciar los más severos sufrimientos de su hijo en la más abyecta miseria.
¿No sucede a menudo, a vuestro alrededor, que cuando las vidas de los pobres corren peligro, e incluso mueren, se es consciente de que con muy poco se les podría poner a salvo o fuera de peligro? La pobreza extrema que presenciáis a vuestro alrededor a menudo alcanza límites insoportables.
En una ocasión, una mujer pobre acudió a mí, y le llevó bastante tiempo expresar el objeto de su visita. Decía una y otra vez que había venido a mí con grandes esperanzas, y parecía tener mucho miedo de quedar decepcionada. Cuanto más trataba de tranquilizarla, más humildemente procedía a suplicarme. Imaginé que necesitaba dinero para la boda de algún hijo o hija, pero cuando por fin pude persuadirle para que me dijera lo que necesitaba, sólo quería ocho Annas [céntimos]. No puedo olvidar el impacto que experimenté en esa ocasión. ¡Cuánto tiempo había tardado en llegar a este punto, cuán humilde y vacilante se había mostrado para exponer su demanda, y que lastimosa era la demanda en sí! ¡Sólo ocho Annas! Es posible que pensara que nadie con medios suficientes estaba dispuesto a gastar siquiera ocho Annas en una pobre mujer. O tal vez imaginaba que había pocos que poseyeran o pudieran ahorrar para ella una moneda de ocho Annas. Fuera cual fuese el motivo de su temor y su vacilación, lo que este incidente revelaba era una miseria terrible y extrema. Si este sentimiento es compartido por todos los demás de su clase social, de que nadie está dispuesto a dar siquiera ocho Annas para aliviar a una pobre mujer en peligro, entonces no es de extrañar que los pobres odien a los ricos tan amargamente. Si los pobres, inmersos en la privación y en la miseria, imaginan que nadie tiene siquiera ocho Annas de sobra, y aquél que los tiene es un afortunado, ¿qué nos dice esto de la profundidad a la que han caído vastos sectores de la humanidad?